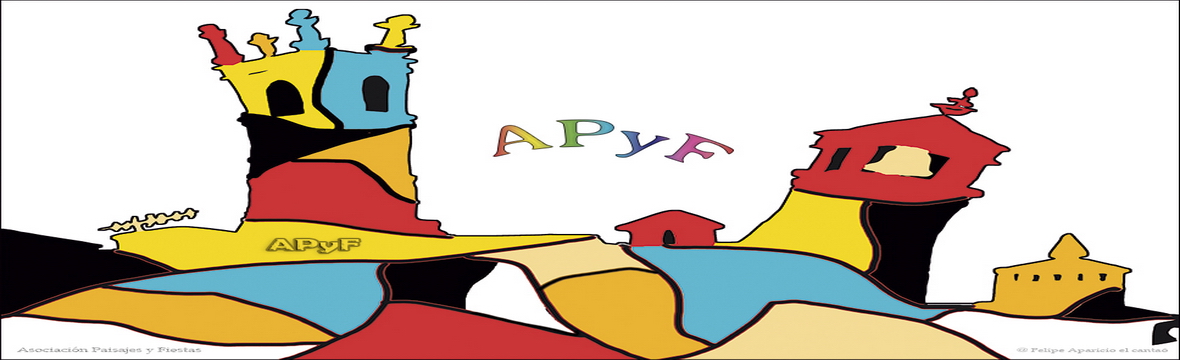Por Francisco Javier García Carrero
Cronista Oficial de Arroyo de
En
este caso, a petición o por sugerencia del presidente de este blog, centraremos
el análisis en una serie de recuerdos infantiles de los primeros años de la
década de los setenta del siglo pasado, y para ello he contado con la memoria
de otro de los niños de los que fui inseparable durante aquellos años, Alfonso
Macías Pérez (Pichichi). Una etapa en la que nuestra vida giraba alrededor de
la Grajuela, la Plazuelina y la torre de la iglesia de la Asunción, porque no
en vano el que suscribe estas líneas era uno de los seis monaguillos que don
Ciriaco Fuentes Baquero tenía como “subalternos” de aquella parroquia de la
Plaza (Fonsi Macías, Julio Fondón, Emilio Fondón, Pabli Miguel Cortés, Flori
Rodríguez (D.E.P) y yo mismo).
Lo
particular de estas líneas y aunque narradas en primera persona, es que son las
mismas anécdotas que experimentaron todos los niños arroyanos de décadas
anteriores y alguna generación más de las posteriores. Por eso, estas
“historias” tan comunes forman parte de lo que podemos describir como fragmentos
de nuestro acervo más tradicional. Una cotidianidad que abarca la de todos los paisanos
mayores de 45 años, aproximadamente. Para todos aquellos que tienen muchos
menos de esa cifra, estas vivencias no dejan de ser “historias del abuelo
cebolleta”. A los jóvenes actuales estos “espacios arroyanos”, estos juegos tan
rústicos, estos hechos que irán jalonando el texto les sonarán a “chino” porque
ellos ya no han jugado ni se han relacionado con sus amigos de esta forma, ni
aproximadamente.
 |
| Don Vicente, Alfonso Macías y yo mismo. |
 |
| Vista del castillo desde la Grajuela |
 |
| Acueducto desde la Grajuela |
La Plazuela era nuestro particular “campo de fútbol”, allí jugábamos generalmente con un balón de plástico que acababa muy endurecido a base de usarlo una y otra vez, aunque en alguna ocasión, cuando el partido era con “equipos” de otros barrios también utilizábamos la “Erina”, un espacio que ahora ocupa la cooperativa. Más de dos veces salimos a pedradas. También recuerdo que tuvimos un balón de cuero que nos encontramos, y aunque roto en uno de los pentágonos, lo logramos arreglar. Con ese balón fuimos unos privilegiados durante bastante tiempo. En no pocas ocasiones, esos partidos también terminaron de forma brusca cuando los balonazos se producían en las propiedades próximas (señora Martina, “Canillas”, “Cabancheja”) y provocaban la salida de alguno de ellos que con órdenes tajantes y, sobre todo, con instrumentos amenazantes provocaban la estampida general de la chiquillería en cualquier dirección a las huertas cercanas.
 |
| Actual Plazuelina |
Nos
habíamos salvado, de momento, el “folklore” nos esperaba cuando llegáramos a
casa. A uno de los que reconocieron de manera inmediata fue a Flori, el guarda
ya había comunicado el incidente a su madre que lo esperaba con esas zapatillas
que volaban que daban gusto. Y yo, aunque no fui reconocido en un principio,
tuve que confesar que también había participado de aquella “fiesta”, aunque el
fiestorro particular lo tuve posteriormente cuando llegó mi padre de trabajar y
mi madre le contó el incidente con el “guarda de las huertas”.
Toda
esa zona era también el espacio para la búsqueda de esos pequeños animales que
tanto nos entretenían y con los que disfrutábamos. “Andar a pájaros, a nidos o
a grillos”, era también una actividad relativamente frecuente y que en alguna
ocasión nos dio un buen susto. Buscando grillos, uno de los amigos, Julio,
introdujo el dedo en la supuesta grillera, y mira que le dijimos y advertimos
que lo mejor era “mear” en el agujero para que el grillo saliera. La mala
suerte quiso que lo que allí había escondido era un “alacrán” y que le picó en
el dedo. No había visto correr a julio tanto y tan rápido en mi vida. No hubo
forma de pillarlo. Llegó como una exhalación hasta su casa en la calle Castillo
donde su madre supo cómo curarlo y el resto de los amigos detrás de él jadeando
y asustados.
 |
| Biblioteca del Estado (Badajoz) |
 |
| El día de la confirmación y con traje de faena. |
También,
como hacían otros niños, éramos auténticos “animalistas”, especialmente con los
perros. No había cachorro que estuviese abandonado que no encontrara cobijo con
el grupo. Como no podíamos llevarlos a las casas, el lugar para cuidarlos era
nuevamente la torre de la iglesia. Para mantenerlo cada uno llevaba de su domicilio
lo que buenamente podía. Allí acogimos a “Turco”, así le llamamos al perro, y
allí estuvo hasta que don Ciriaco supo de su existencia y hubo que trasladarlo
a otro espacio. Lo mismo sucedió con una cigüeña que encontramos caída en el
suelo ya que no podía volar, y a punto de que un hombre le diera con un palo.
La cigüeña también acabó refugiada en la torre. Allí residió varios días, y
ahora el trabajo era mayor para los monaguillos porque había que encontrar
“bichos” en las huertas para poder alimentarla. Como sucedió con el perro, don
Ciriaco acabó conociendo de su existencia, en este caso se la llevó hasta el
patio de su casa donde la estuvo curando de sus heridas, y luego en su coche la
trasladó hasta las inmediaciones del Tajo donde la dejó en libertad.
Uno de los momentos más agradables para los monaguillos, y durante mucho tiempo no nos perdíamos ni una sola celebración, fueron las bodas que coincidían generalmente con los meses de verano. En esas bodas obteníamos unas propinas magníficas, especialmente de los padrinos que en ocasiones se “estiraban” hasta las 400 pesetas que para nosotros suponían un auténtico tesoro. Don Ciriaco nos las guardaba en una hucha y posteriormente las repartía entre todos cuando la cifra ya era lo suficientemente alta. Además de ello, los monaguillos entrábamos gratis al convite (aunque algún problema con el portero siempre tuvimos) y aquel día nos poníamos todos como el “tío quico”. Algún año el número de bodas fue tan elevado que, cansados de comer casi a diario dulces, patatas fritas, aceitunas, perrunillas, y de bebida la Casera (la preferida era la que parecía Coca-Cola), que nos permitíamos preguntar con antelación “de qué era la boda”; es decir, si el convite era de dulces o de pasteles. Si era de pasteles, tres o cuatro por comensal, entonces estábamos los seis como un reloj en la puerta de la “Rubia”, que era el salón donde se celebraban la mayoría de las bodas que se oficiaban en nuestra iglesia.
 |
| Un día de San Cristobal. |
Por
último, quisiera contar una anécdota que nunca he olvidado, con diez años fue
una humillación y hoy, en cambio, me provoca mucha risa y ternura a la vez porque
entiendo que me estuvo muy bien empleado. Es una anécdota que he contado en
alguna ocasión, aunque únicamente a mis amigos más íntimos. Como todos sabéis
los domingos de invierno por la tarde el Cine Solano proyectaba una película
infantil que provocaba el delirio entre la chiquillería. Era un cine
completamente “interactivo” porque allí cuando aparecía Tarzán, el Séptimo de
Caballería o Robin Hood para ajustar las cuentas con los “malos” se organizaba
un pataleo o una salva de aplausos que casi impedía escuchar los diálogos. Uno
de aquellos domingos vimos una película de romanos, al día siguiente todos los
amigos estábamos en la carpintería del señor “Chupita”, que estaba en las
traseras de mi casa y que era el abuelo de Emilio, otro de los monaguillos.
Allí este buen hombre, con toda su santa paciencia nos confeccionó una espada
de madera de lo más chula. En la punta la pintamos todos con color rojo para
simular la sangre. Con esa espada iniciamos nuestra particular aventura.
Aquella
tarde-noche, serían las 19.30 h. en un día de invierno, subimos la pandilla la
calle Corredera. Entramos por la calleja estrecha de la peluquería de “El Peque”
y en dirección a calle Hilacha. En ese momento nos encontramos con una niña que
venía sola, de nuestra edad, y que portaba una lechera (entonces era habitual que
nuestros padres nos mandaran a comprar la leche a una de las muchas lecherías
que existían por el pueblo para luego cocerla en casa). Nada más verla me
acerco a ella muy valiente y le apunto con mi espada de madera, y le digo lo
que habíamos escuchado el día anterior en la película, ¡Ríndete! Ella no abrió
la boca, se limitó con toda la tranquilidad del mundo a dejar la lechera en el
suelo, coger mi preciosa espada que me arrancó de las manos y partirla en dos
en un visto y no visto. Volvió a coger su lechera que la llevaba llena y siguió
el camino en dirección a su casa. Nos quedamos, me quedé, compuesto y sin
espada. ¡A casa chicos!, eso fue lo único que pude balbucear. Ignoro si esta
niña recuerda esta anécdota que yo siempre he tenido muy presente. Hoy es amiga
mía, y esta niña se llama Emy Gibello Chaves.
Nota: Este artículo está dedicado a todos los arroyanos que vivieron su infancia en una red social que se llamaba “calle del pueblo”, y con la que disfrutamos a diario. Maravillosos años que no podremos volver a saborear, pero sí recordar. Y entre todos los lectores, quisiera en el presente mes de mayo dedicar estas líneas expresamente a uno de esos niños arroyanos que también vivió anécdotas parecidas, Jesús García Carrero. Te quiero, hermano, aunque eso ya lo sabías.
 |
| Mi hermano y yo en puerta de casa |